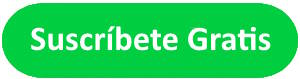Algunos seres vivos necesitan cambiar de piel cada cierto tiempo. Abandonan el que ha sido su refugio y cobijo y crean uno nuevo, mejorado, supongo y espero, para que les abrigue lo suficiente? hasta que se produzca el crecimiento que les empuje a cambiar otra vez.
Yo llevaba cerca de seis años completamente instalada en una piel que ya no sólo no era la mía sino que me resultaba ciertamente invivible. Esta vez el cambio necesario no pasaba por un corte de pelo, hacía falta algo más drástico. Más literal. Más? más nórdico, qué diablos.
Si hay un paso necesario en el vía crucis de una mudanza de una mujer de clase media (¿o las clases medias ya no existen y son los padres?) es la irremediable visita a Ikea, esa oda al pino chungo, a los nombres impronunciables con muchas diéresis que terminas conociendo mejor que los de tus vecinos, a Las Galletas de Ikea (nuevas Tortitas del Vip´s en mi corazón, la que fuera la quintaesencia del placer humilde hace cosa de diez años), a las montañas de embalaje que se reproducen como hongos en todos los rincones de la nueva casa, a las piezas que misteriosamente siempre sobran y que se acumulan en un cajón ?por si algún día descubro dónde demonios van?, a la uniformidad de los hogares de todo el mundo (esos impagables momentos de reconocimiento que se viven se visite la casa que se visite)
A estas alturas de vida, con cuatro visitas a Ikea a mis espaldas, la primera de nueve horas, nueve, puedo proclamar orgullosamente que la otrora casa sueca, ahora holandesa, no tiene misterios para mí.

Conozco cada colección como si la hubiera plagia? digoooooo, diseñado yo misma, sé qué cajera es más rápida y cuál más sensible a las desdichas de una pobre neófita en el cruel y espinoso camino de amueblar una casa desde cero, cuáles son los mejores horarios para ir a cada Templo de los disponibles en mi ciudad y garantizo que si me dejan en un pasillo cualquiera con los ojos vendados, sé encontrar la butaca Poäng con funda verde utilizando únicamente mi sentido ikeístico.
Otro asunto es la calidad de sus productos, de la que ahora no voy a descubrir nada.
Como otros artículos provenientes de templos a la vida moderna y barata, cuando adquieres un mueble de Ikea sabes que su vida, aunque muy provechosa, será corta, que se caracterizará por su manchición espontánea difícil de eliminar, y que pronto deberás hacer otra visita de rodillas hasta tu establecimiento preferido, para maravillarte una vez más del ingenio otrora sueco, ahora holandés ?en todo caso, hay que reconocer que nunca podría ser español– con que resuelven toda clase de interferencias en la vida cotidiana.
Quejas aparte, benditas sean las facilidades que nos dan, su página web donde cada artículo se detalla al milímetro para que te puedas romper el coco previamente sopesando y midiendo, jugando a encajar y desencajar cada pieza ?sabía que todas esas horas jugando al Tetris darían su fruto- para que la cosa quede aparente y resultona.
Una vez tienes tu nuevo caparazón urbano lleno de cajas de Ikea (que no ya amueblado), llega el momento de transportar la prueba material de tu paso por esta vida en coquetas cajas de cartón que has cogido en la calle, cestas de fruta de madera y plástico (estas últimas, altamente recomendadas para la cosmética y todo lo frágil) y todo tipo de descartes de embalaje que te sale al paso.
Llegado este momento te das cuenta de una cosa: nacemos solos, moriremos solos y nos mudaremos solos. Una mudanza ejerce el efecto Donetes a la inversa, cuando realizas la llamada de socorro, descubres que esos amigos que se pasan el día calibrándose los genitales con las dos manos están repentinamente ocupados en mil proyectos.

Sola ante el peligro, te queda la opción de abusar de novio ?mi triste caso, aprovecho para saludar a Towando, que anda ahora de vacaciones en el Caribe para compensar- o de montártelo como puedes usando maletas y carritos de la compra para marcarte tu mudanza A MANO ?mi también triste, paupérrimo caso ¡y gracias a que me he ido a diez minutos andando!-
Es entonces cuando te conviertes en la atracción del barrio, recorriéndolo de acá para allá con unas ojeras que traspasan las gafas de sol, con ese tracatrá de la maleta que ya nunca dejarás de oír y con ese dolor de espalda que formará parte de tu propia idiosincrasia para siempre.
Eso sí: la sensación de satisfacción que acompaña cada pequeño avance en la nueva casa, por no hablar de cuando se tiene todo instalado y se comienza la vida en la nueva piel no tiene parangón con casi nada.
He estado seis años en una piel que he terminado rechazando ?y el sentimiento era compartido- y ahora, por fin, habito la mía propia. Como escribiera Dylan, ?I was so much older then, I´m younger than that now?.

Si te gustó Comparte esta información en tus redes sociales o suscribete Gratis para recibir articulos sobre salud natural: